
Todos tenemos alguna palabra que nos resulta curiosa. Quizá su sonido, su origen o lo que tiene detrás, provoca en nosotros cierta hilaridad o, al menos, una leve sonrisa. En el presente artículo, he recogido alguna de las mías. Si son de su gusto, hágamelo saber, otro día le contaré más…
Con la relectura de Alatriste (tras la última marea de actualidad que han tenido los libros) recordé la existencia de una palabra de la que Arturo Pérez-Reverte parece gustar y que es la mar de graciosa: pisaverde. Según el DRAE es “hombre presumido y afeminado, que no conoce más ocupación que la de acicalarse, perfumarse y andar vagando todo el día en busca de galanteos”, lo que supone ese tipo de palabras certeras que existen porque hay un concepto muy, muy común que necesita denominación. Su mejor sinónimo le he encontrado en Mesonero Romanos: “lechuguino”. Ese hombre excesivamente dedicado a su apariencia y sin ocupación conocida… ¿cómo se llama? Ya lo tenemos claro. Que me conste, es palabra documentada por primera vez en 1605 –siglo de oro ¡cómo no!- en “La pícara Justina” de Francisco López de Úbeda. Tras él, nombres de la literatura tan importantes como Benito Pérez Galdós (en “Rosalía” y “La corte de Carlos IV”), Benito Jerónimo Feijoo (en su “Teatro crítico universal”), Baltasar Gracián (en la segunda parte de “El Criticón”) y don Ramón María del Valle-Inclán (en “La corte de los milagros”, “La hija del capitán” y “La marquesa Rosalinda”) lo han usado.
palabra documentada por primera vez en 1605 –siglo de oro ¡cómo no!- en “La pícara Justina” de Francisco López de Úbeda. Tras él, nombres de la literatura tan importantes como Benito Pérez Galdós (en “Rosalía” y “La corte de Carlos IV”), Benito Jerónimo Feijoo (en su “Teatro crítico universal”), Baltasar Gracián (en la segunda parte de “El Criticón”) y don Ramón María del Valle-Inclán (en “La corte de los milagros”, “La hija del capitán” y “La marquesa Rosalinda”) lo han usado.
Lo mejor de todo es el desconocimiento general de muchas de estas palabras curiosas. Ahora sabemos que podemos llamar “pisaverde” a uno, con una sonrisa en nuestra boca y que se dé, incluso, por halagado el metrosexual desocupado… La modernidad nos trae hombres que se ocupan en demasía de su aspecto físico y falta de tiempo, vivir deprisa. Ello nos obliga, en muchas ocasiones, a procrastinar tareas. Existía en latín (procrastinare –del griego, vía latín pro, “hacia delante” y del latino cras, “mañana”-) pero la RAE sólo lo recoge en su diccionario desde 1989 (“diferir, aplazar”). La razón es que nos ha sido devuelto –el concepto y la palabra- por el motor original del mundo occidental actual: la cultura anglosajona (procrastinate). Es exactamente el mismo caso que en el de los cursos de postgrado, “másters”; el latín (magister) se olvida en español, lo recuperan los ingleses/americanos (master) y se regresa a nuestro idioma (máster). Hoy en día “procrastinador”, en ciertos ámbitos, comienza a tomar el sentido de “vago”, “perezoso”, pero lo cierto es que, etimológicamente, se puede procrastinar una tarea por cualquier motivo, incluido el cada vez más común: que materialmente no nos dé tiempo en nuestra absorbente jornada laboral. El verbo tiene difícil sinonimia si no es con una perífrasis, así que ya sabe: “procrastine –para mañana- lo que no pueda hacer hoy”…
También existen, no crea, palabras curiosas con un origen que puede llamar a error. En el norte de España le mirarán raro –aquí es “palometa”-; de Madrid para abajo lo tienen asumido y en levante –proviene del Mediterráneo- se les asemeja a su “castañola”. Pida japuta con tranquilidad en la pescadería, ¡hombre!. La razón de ser del nombre del pez no está en el carácter osco y embrutecido que algunos adjudican a los pescadores (y a una supuesta dificultad por pescar este pez, o algo parecido), ya que “japuta” proviene del árabe hispánico “sabbúta” y este del arameo. No insultamos nadie, pues, los pescadores pueden ser perfectamente licenciados en paro y usted no se ha de sonrojar: es uno de los escasos vocablos españoles de origen árabe que aún está en uso.
Creo que era una película o una serie de televisión reciente la que contenía una línea en la que su personaje venía a decir que no sabía qué le daba más miedo, si que existiese una situación o tener una palabra para describirla. Sinceramente y costándome algo de trabajo escribir ahora por la sonrisa… es el caso de prognato. Con todo el respeto del mundo a prognatos y prognatas y todo el que sufra de prognatismo en general, es, según el DRAE, “dicho de una persona: que tiene salientes las mandíbulas”. Aparece felizmente por primera vez hacia 1900 y es palabra del griego pró, “hacia delante”, y gnáthos, “mandíbula”. Le dejo para su juego personal –o en familia, mejor- el buscar un sinónimo (que no recoja el diccionario, que es más divertido y posible) a “prognato”.
Como alguna otra voz del “español tropical” guayabera suena de manera “juguetona” en el oído peninsular. El hecho es que el trasfondo de este vocablo tiene tela… Originariamente, la “guayaba” es el fruto del guayabo. De ahí derivó, en América, hacia una “mentira”, un “embuste” y, en El Salvador, a la memoria eficiente, la capacidad de retentiva. Una guayabera es una mujer, sólo en algunos países de América y las Antillas, mentirosa, no de buena memoria. Además, la segunda definición de guayabera es “prenda de vestir de hombre que cubre la parte superior del cuerpo, con mangas cortas o largas, adornada con alforzas verticales, y, a veces, con bordados, y que lleva bolsillos en la pechera y en los faldones”. La evolución de la guayabera en el diccionario de la RAE ha sido curiosa: aparece por primera vez en la edición de 1925, con el único significado de “chaquetilla corta de tela ligera”; en 1936 se completa con “…fue importada de Cuba, donde la usan los campesinos”; en la edición manual e ilustrada de 1950 desaparecen Cuba y los campesinos; en la de 1956 vuelven a aparecer; en el suplemento al DRAE de 1970, Cuba y los campesinos son erradicados para siempre y sustituidos por “…cuyas faldas se suelen llevar por encima del pantalón”; las faldas desaparecen en el diccionario manual e ilustrado de 1984; no vuelven a aparecer hasta 1992, donde la definición queda así: “chaquetilla o camisa de hombre, suelta y de tela ligera, cuyas faldas se suelen llevar por encima del pantalón”. En 2001 la definición sufre la revolución que hemos visto como primera, en este párrafo. ¡Vaya un tute!.
Se nos acaba el espacio… ¡mecachis!... que también está en el DRAE… ¿o qué se pensaba?. Es un eufemismo para atenuar la expresión vulgar “¡me cago en…!”. Vamos, que te quedas igual de a gusto y suenas un poco mejor…
Con la relectura de Alatriste (tras la última marea de actualidad que han tenido los libros) recordé la existencia de una palabra de la que Arturo Pérez-Reverte parece gustar y que es la mar de graciosa: pisaverde. Según el DRAE es “hombre presumido y afeminado, que no conoce más ocupación que la de acicalarse, perfumarse y andar vagando todo el día en busca de galanteos”, lo que supone ese tipo de palabras certeras que existen porque hay un concepto muy, muy común que necesita denominación. Su mejor sinónimo le he encontrado en Mesonero Romanos: “lechuguino”. Ese hombre excesivamente dedicado a su apariencia y sin ocupación conocida… ¿cómo se llama? Ya lo tenemos claro. Que me conste, es
 palabra documentada por primera vez en 1605 –siglo de oro ¡cómo no!- en “La pícara Justina” de Francisco López de Úbeda. Tras él, nombres de la literatura tan importantes como Benito Pérez Galdós (en “Rosalía” y “La corte de Carlos IV”), Benito Jerónimo Feijoo (en su “Teatro crítico universal”), Baltasar Gracián (en la segunda parte de “El Criticón”) y don Ramón María del Valle-Inclán (en “La corte de los milagros”, “La hija del capitán” y “La marquesa Rosalinda”) lo han usado.
palabra documentada por primera vez en 1605 –siglo de oro ¡cómo no!- en “La pícara Justina” de Francisco López de Úbeda. Tras él, nombres de la literatura tan importantes como Benito Pérez Galdós (en “Rosalía” y “La corte de Carlos IV”), Benito Jerónimo Feijoo (en su “Teatro crítico universal”), Baltasar Gracián (en la segunda parte de “El Criticón”) y don Ramón María del Valle-Inclán (en “La corte de los milagros”, “La hija del capitán” y “La marquesa Rosalinda”) lo han usado.Lo mejor de todo es el desconocimiento general de muchas de estas palabras curiosas. Ahora sabemos que podemos llamar “pisaverde” a uno, con una sonrisa en nuestra boca y que se dé, incluso, por halagado el metrosexual desocupado… La modernidad nos trae hombres que se ocupan en demasía de su aspecto físico y falta de tiempo, vivir deprisa. Ello nos obliga, en muchas ocasiones, a procrastinar tareas. Existía en latín (procrastinare –del griego, vía latín pro, “hacia delante” y del latino cras, “mañana”-) pero la RAE sólo lo recoge en su diccionario desde 1989 (“diferir, aplazar”). La razón es que nos ha sido devuelto –el concepto y la palabra- por el motor original del mundo occidental actual: la cultura anglosajona (procrastinate). Es exactamente el mismo caso que en el de los cursos de postgrado, “másters”; el latín (magister) se olvida en español, lo recuperan los ingleses/americanos (master) y se regresa a nuestro idioma (máster). Hoy en día “procrastinador”, en ciertos ámbitos, comienza a tomar el sentido de “vago”, “perezoso”, pero lo cierto es que, etimológicamente, se puede procrastinar una tarea por cualquier motivo, incluido el cada vez más común: que materialmente no nos dé tiempo en nuestra absorbente jornada laboral. El verbo tiene difícil sinonimia si no es con una perífrasis, así que ya sabe: “procrastine –para mañana- lo que no pueda hacer hoy”…
También existen, no crea, palabras curiosas con un origen que puede llamar a error. En el norte de España le mirarán raro –aquí es “palometa”-; de Madrid para abajo lo tienen asumido y en levante –proviene del Mediterráneo- se les asemeja a su “castañola”. Pida japuta con tranquilidad en la pescadería, ¡hombre!. La razón de ser del nombre del pez no está en el carácter osco y embrutecido que algunos adjudican a los pescadores (y a una supuesta dificultad por pescar este pez, o algo parecido), ya que “japuta” proviene del árabe hispánico “sabbúta” y este del arameo. No insultamos nadie, pues, los pescadores pueden ser perfectamente licenciados en paro y usted no se ha de sonrojar: es uno de los escasos vocablos españoles de origen árabe que aún está en uso.
Creo que era una película o una serie de televisión reciente la que contenía una línea en la que su personaje venía a decir que no sabía qué le daba más miedo, si que existiese una situación o tener una palabra para describirla. Sinceramente y costándome algo de trabajo escribir ahora por la sonrisa… es el caso de prognato. Con todo el respeto del mundo a prognatos y prognatas y todo el que sufra de prognatismo en general, es, según el DRAE, “dicho de una persona: que tiene salientes las mandíbulas”. Aparece felizmente por primera vez hacia 1900 y es palabra del griego pró, “hacia delante”, y gnáthos, “mandíbula”. Le dejo para su juego personal –o en familia, mejor- el buscar un sinónimo (que no recoja el diccionario, que es más divertido y posible) a “prognato”.
Como alguna otra voz del “español tropical” guayabera suena de manera “juguetona” en el oído peninsular. El hecho es que el trasfondo de este vocablo tiene tela… Originariamente, la “guayaba” es el fruto del guayabo. De ahí derivó, en América, hacia una “mentira”, un “embuste” y, en El Salvador, a la memoria eficiente, la capacidad de retentiva. Una guayabera es una mujer, sólo en algunos países de América y las Antillas, mentirosa, no de buena memoria. Además, la segunda definición de guayabera es “prenda de vestir de hombre que cubre la parte superior del cuerpo, con mangas cortas o largas, adornada con alforzas verticales, y, a veces, con bordados, y que lleva bolsillos en la pechera y en los faldones”. La evolución de la guayabera en el diccionario de la RAE ha sido curiosa: aparece por primera vez en la edición de 1925, con el único significado de “chaquetilla corta de tela ligera”; en 1936 se completa con “…fue importada de Cuba, donde la usan los campesinos”; en la edición manual e ilustrada de 1950 desaparecen Cuba y los campesinos; en la de 1956 vuelven a aparecer; en el suplemento al DRAE de 1970, Cuba y los campesinos son erradicados para siempre y sustituidos por “…cuyas faldas se suelen llevar por encima del pantalón”; las faldas desaparecen en el diccionario manual e ilustrado de 1984; no vuelven a aparecer hasta 1992, donde la definición queda así: “chaquetilla o camisa de hombre, suelta y de tela ligera, cuyas faldas se suelen llevar por encima del pantalón”. En 2001 la definición sufre la revolución que hemos visto como primera, en este párrafo. ¡Vaya un tute!.
Se nos acaba el espacio… ¡mecachis!... que también está en el DRAE… ¿o qué se pensaba?. Es un eufemismo para atenuar la expresión vulgar “¡me cago en…!”. Vamos, que te quedas igual de a gusto y suenas un poco mejor…

 No será malo que comencemos a dedicar algo de espacio a la gente que ha contribuido a dar esplendor a la lengua castellana. Me refiero a sus literatos más representativos. Desde siempre he tenido claro el papel del jamón español entre los jamones del mundo y las películas americanas entre la filmografía completa del globo: sobresalen. Cuando hablamos de literatura española hablamos de literatura universal, eso sí, escrita en castellano.
No será malo que comencemos a dedicar algo de espacio a la gente que ha contribuido a dar esplendor a la lengua castellana. Me refiero a sus literatos más representativos. Desde siempre he tenido claro el papel del jamón español entre los jamones del mundo y las películas americanas entre la filmografía completa del globo: sobresalen. Cuando hablamos de literatura española hablamos de literatura universal, eso sí, escrita en castellano. Los árabes estuvieron setecientos años en España. Sin embargo, como recogimos en la
Los árabes estuvieron setecientos años en España. Sin embargo, como recogimos en la 
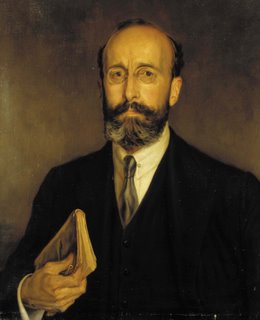 Se habrá deducido que las palabras en negrita que tan acertadamente señalaba don Ramón –y que tan en desuso están hoy en día, nótese que ha de aclarar lo de “robdas” con una palabra de origen romance- son de origen árabe. Curiosamente, sin embargo, apuntaré una cosa que Menéndez Pidal, a ciencia cierta, sabía: salvo los vocablos en negrita y el verbo “guiar” –que Corominas cree de lejano origen gótico- todo el resto de palabras en su cita son de origen latino; todas. La proporción árabe-latina es reveladora, sobre todo teniendo en cuenta que está adulterada pues es un texto temático: habla de palabras de origen árabe. Sabemos que su importancia en el vocabulario español es mucho menor, lo dijimos, ni un tres por ciento.
Se habrá deducido que las palabras en negrita que tan acertadamente señalaba don Ramón –y que tan en desuso están hoy en día, nótese que ha de aclarar lo de “robdas” con una palabra de origen romance- son de origen árabe. Curiosamente, sin embargo, apuntaré una cosa que Menéndez Pidal, a ciencia cierta, sabía: salvo los vocablos en negrita y el verbo “guiar” –que Corominas cree de lejano origen gótico- todo el resto de palabras en su cita son de origen latino; todas. La proporción árabe-latina es reveladora, sobre todo teniendo en cuenta que está adulterada pues es un texto temático: habla de palabras de origen árabe. Sabemos que su importancia en el vocabulario español es mucho menor, lo dijimos, ni un tres por ciento.
 Algún día tendremos que hablar de la virtud de la concisión en los títulos de los reportajes científicos… pero nos han valido. Sabemos ya lo que demostraron en su día esas investigaciones. En síntesis y como ejemplos, los linajes del cromosoma Y originados en el magreb, como el E3b2 -según la notación utilizada-, tienen una frecuencia estimada en la península del 8%. Inversamente, los linajes de posible origen ibérico –europeos, seguro-, como el grupo R1b, suman un 3´6% del acervo genético magrebí. Hay carga genética de la otra parte en cada una, claro, pero la evidencia es clara: ni los setecientos años de dominación árabe sirvieron para normalizar y establecer un flujo génico entre el Islam y el Cristianismo hispánico; las poblaciones no se mezclaron y, al contrario que con la invasión romana, fueron siete siglos de “ellos por su lado y nosotros por el nuestro”. La cultura latina fue, y sigue siendo, el verdadero pilar de la actual cultura hispánica. Su Derecho, su lengua, su pensamiento, sus instituciones, sus tradiciones –tamizadas por el Cristianismo-, hasta la comida nos viene de Roma.
Algún día tendremos que hablar de la virtud de la concisión en los títulos de los reportajes científicos… pero nos han valido. Sabemos ya lo que demostraron en su día esas investigaciones. En síntesis y como ejemplos, los linajes del cromosoma Y originados en el magreb, como el E3b2 -según la notación utilizada-, tienen una frecuencia estimada en la península del 8%. Inversamente, los linajes de posible origen ibérico –europeos, seguro-, como el grupo R1b, suman un 3´6% del acervo genético magrebí. Hay carga genética de la otra parte en cada una, claro, pero la evidencia es clara: ni los setecientos años de dominación árabe sirvieron para normalizar y establecer un flujo génico entre el Islam y el Cristianismo hispánico; las poblaciones no se mezclaron y, al contrario que con la invasión romana, fueron siete siglos de “ellos por su lado y nosotros por el nuestro”. La cultura latina fue, y sigue siendo, el verdadero pilar de la actual cultura hispánica. Su Derecho, su lengua, su pensamiento, sus instituciones, sus tradiciones –tamizadas por el Cristianismo-, hasta la comida nos viene de Roma.